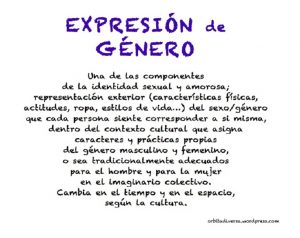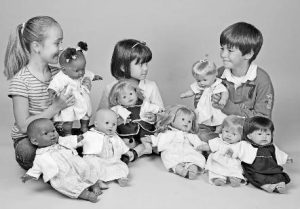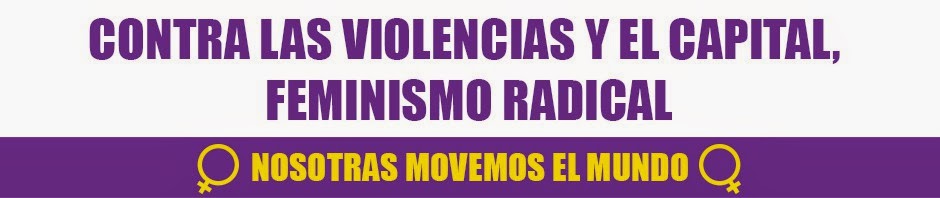Hola de nuevo, queridos amigos y amigas de Cogam.
He vuelto a sacar la pluma, no para pasearla como muchas veces hago, en las magnificas y divertidas excursiones que se organizan a través de Cogam sino para escribir un montón de palabras sobre un problema que considero muy serio y al que me he tenido que enfrentar dos veces en apenas una década. Me refiero al derecho de morir DIGNAMENTE y al testamento vital.
Hace unos cinco años, un alto cargo de la prestigiosa Fundación Nobel de Suecia y gran amigo mío, me ofreció en varias ocasiones, una elevada suma de dinero por acabar con su vida, en el caso de que la edad y la enfermedad le convirtieran en lo que él consideraba una carga para sus seres queridos. Era esta posibilidad, la de convertirse en un problema para los demás, lo que le tenía más preocupado. Entre bromas, acordamos 500.000 coronas suecas –unos 50.000 euros- por mi “colaboración”. Él estaba dispuesto a legármelos en su testamento. Jamás llegamos a firmar el acuerdo.
Desgraciadamente, apenas seis meses después, ocurrió lo que él tanto temía: sufrió un ictus. Quedó hecho un pajarito, encogido e inmóvil, tumbado en la cama de la unidad de enfermos terminales de un hospital de Estocolmo. Repetidas veces, fui a visitarle a esa deprimente lugar y solo en un par de ocasiones, tuve la sensación de que me reconoció. Me lo decían sus ojos cuando le hablaba. No sé hasta qué punto estaría en sus cabales. Cada día, los médicos le administraban gran cantidad de medicamentos. Recuerdo que un día le dije: quieres morirte, ¿verdad? ¿Te gustaría que te matase ahora mismo? De sus ojos salieron dos lágrimas que sequé con las yemas de mis dedos. Fueron muchas y muy fuertes las ganas que me entraron de estrangularlo, justo por el cariño tan grande que sentía por él. Salí de allí corriendo y llorando de tristeza e impotencia.
Una semana después, fui de nuevo a visitarle. Me acuerdo muy bien. Era un domingo, sobre las cuatro de la tarde. No había nadie en recepción. Tomé el ascensor hasta el último piso, el de la unidad de enfermos terminales. No veía a nadie, ni visitadores ni enfermeros. Conforme iba atravesando el largo corredor, pasaba por delante de las puertas de las habitaciones. Algunas, medio abiertas, dejaban entrever a los pacientes. Estaban sobre sus camas con expresiones ausentes. Parecían muertos en vida. Aquello, me sobrecogió. Cuando llegué a la habitación de mi amigo, le vi exactamente en la misma posición de la semana anterior. Olía fuerte a orina y heces. Le pasé la mano por la cabeza una y otra vez, hasta que por fin, abrió los ojos un instante. Me miró y los volvió a cerrar. Traté de que volviera conmigo con suaves caricias en las manos y en el rostro, pero no me respondía. Cogí uno de los almohadones y lo puse sobre su cara y en lugar de tener la fuerza para asfixiarle, rompí a llorar. Levanté de nuevo el almohadón y me largué de allí a toda prisa, sin que nadie advirtiese mi presencia. Tres días después, mi amigo falleció. Me lo comunicó su esposa, maldita para mí, porque fue ella la que se opuso a la muerte asistida, a pesar de que sus hijos y yo le insistimos varias veces en que esa era la voluntad de su marido. No acudí al entierro. Me quedé muy triste y con un amargo sabor de boca que vuelvo a sentir cada vez que lo recuerdo todo.
La segunda historia es la de mi hermana. Hace un par de años, también sufrió un ictus. En este caso fue de segundo grado, es decir, quedó tocada, pero no paralizada del todo como le pasó a mi amigo sueco. Inmediatamente, toda la familia nos pusimos a trabajar. Solicitamos que fuera sometida a rehabilitación en la sanidad pública valenciana. Como toda respuesta, nos dijeron que estudiarían su caso para ver si cumplía con los requisitos y que, de ser así, la pondrían en lista de espera. Según un especialista privado con el que contacté , la rehabilitación debe ser inmediata para que los pacientes de este tipo de ictus puedan recuperar cuanta más sensibilidad y motricidad perdida mejor. Así que internamos a mi hermana en un centro privado, a razón de 500 euros diarios que pagamos entre sus tres hijos y yo. Hoy en día y gracias a este esfuerzo de todos, ella tiene movilidad suficiente para valerse casi por si sola en el día a día. Sin embargo, ha perdido la memoria inmediata, el sentido de la orientación y la facultad de concentración. También se irrita con facilidad y, como una niña, ya no sabe comportarse en público. En otras palabras, de alguna manera es una persona dependiente. Me he propuesto que tanto mi hermana como su marido, que tiene 82 años, firmen el conocido como testamento vital para evitarles y evitarnos sufrimientos, tratamientos costosos, y el tiempo y la dedicación de que no disponemos, así como la vergüenza y humillación que puedan sentir al verse ellos mismos en un estado deplorable y sin retorno. Creo que es una forma de demostrar, respeto y amor por los demás, ya sean familiares o amigos.
Todos hablamos y hablamos. Mucho y de casi todo. Pero la muerte y el derecho a irnos con dignidad, sigue siendo un tema tabú. Y no entiendo por qué: a todos nos llegará el momento. Será por nuestra cultura católica, que la asocia al sufrimiento. Será por la iconografía que siempre asocia la muerte con la oscuridad y al miedo. Personalmente, no estoy de acuerdo con esto. Creo que hablar de la muerte no significa hablar de algo triste que por necesidad nos tenga que deprimir. Es, simplemente, familiarizarse con ella, sin que nos quite las ganas de vivir. No le tengamos miedo a la muerte y seamos conscientes de ella, precisamente para disfrutar más de la vida y para que cuando llegue el momento, la recibamos como a una amiga.
PD: DMD (Derecho a Morir Dignamente) es una asociación sin ánimo de lucro, registrada en el Ministerio del Interior con los siguientes fines:
Para la AFDMD la disponibilidad de la propia vida, la facultad para decidir sobre el propio devenir y su finalización sin sujetarse a opiniones o directrices ajenas a su voluntad es un bien innegociable reconocido como un valor supremo en la Constitución, comprendido por tanto dentro del marco de las libertades y derechos democráticos. Esta posición, absolutamente respetuosa con la libertad de cada individuo, está respaldada desde hace años por una mayoría de ciudadanos, empezando ahora a llegar a algunas instancias institucionales.Toda la información necesaria sobre el testamento vital, la podéis conseguir con una simple llamada telefónica a DMD telf. 913 691 746
Testamento vital
No quiero ser enterrado
Con pompa de duelo,
Ni tampoco ser bocado
del diente funerario,
Pagando a los buitres
Por el mero hecho
De ser sepultado.
Boca y mente ya cerradas
Sin poder disfrutar de nada.
Ni lágrimas ni flores
Ya que nada siento
Solo quiero silencio.
Olvidarme en un rincón
De esa nada que es
De donde vengo.
Y en lo posible
Por favor…….
Aliviarme el sufrimiento.